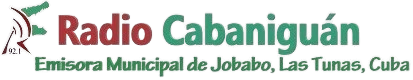Aquí, en este pedazo de Cuba que nos ha tocado, hay una factura que estamos pagando todos los días y que no aparece en ningún recibo, el costo familiar de unos apagones que, para qué engañarnos, ya sobrepasan lo imaginable. De las 12-15 horas que nos carcomía en los últimos meses, hemos pasado a vivir literalmente a oscuras, con cortes que se alargan más de 20 horas diarias.
Ese precio, el de verdad, no se mide en los KW de déficit de los partes matutinos de la Unión Nacional Eléctrica (UNE), sino en pesos, muchos pesos, que se esfuman y en una salud mental que se resquebraja progresivamente sin que nadie, oficialmente, lo documente o le ponga números.
Es el desgaste silencioso de una población que, a pesar del fatalismo geográfico que muchos niegan pero que existe para Jobabo, y de estar sentada sobre recursos que deberían beneficiarnos más a esta altura, ve cómo el contraste con su realidad es cada vez más complicado.
No se puede negar el efecto desastroso que esto tiene en la economía del territorio: las pocas fábricas que quedan prácticamente paradas o funcionando a medias, servicios que no se pueden recibir y una jornada laboral que se escurre entre los diálogos informales sin poder aprovecharla, matizan este entorno. Pero donde más se siente el golpe, donde realmente duele, es en el ámbito de la casa, en la economía familiar que queda mutilada, carcomida.
Nuestro sistema de vida, aunque no lo parezca, está montado sobre un recurso vital en pleno siglo XXI: la electricidad. Sin ella, todo se va al traste y la factura se multiplica por cinco, por diez, por veinte…, y no solo por la inflación indetenible que ya de por sí nos ahoga.
¿Y por qué se gasta más? La respuesta huele a humo y se cocina a leña y carbón, y no precisamente a fuego lento. Una familia que antes sacaba de su pago mensual unos 150 o 200 pesos por cocinar con corriente, ahora tiene que soltar bolsillo afuera entre 2000 y 3000 pesos en carbón, o irse a cercenar los árboles de los alrededores. Sí, leyó bien. Un saco de ese que venden en la calle por 1000 o 1200 pesos (Porque el de precios oficiales solo dura unos instantes a la venta), exprimiéndolo como si fuera el último, te puede durar una semana, o menos. Sobre todo, si en la casa hay niños o ancianos y la olla no puede parar de hervir. Es una matemática que se calcula en mente y rara vez se anota en cuadernos.
Pero ahí no para la cosa. Nadie va y cuantifica lo que implica llenarse de humo a diario, eso de que el olor a leña se te pegue en el cuero cabelludo con una potencia que no hay quien la aguante, cuesta, y cuesta mucho.
Hace poco una oficinista me lo decía casi al borde de la desesperación: ya había perdido la cuenta de lo que se ha gastado en shampoo. ¿La razón? Elemental: no va a llegar a su trabajo oliendo a humo de algarrobilla calcinada. Son gastos invisibles para las estadísticas, pero tan reales como el arroz que se desaparece del precio oficial.
Y luego está el drama del refrigerador, o mejor dicho, de lo que había dentro de él. Lo que se pierde en alimentos que necesitan frío, solo el que lo vive en carne propia lo sabe.
Es una combinación sofocante: el sobrevivir diario a la inflación, yendo a la busca diaria de qué poner en el plato, y chocar de frente con la impotencia de no poder conservar nada de lo poco que consigues con un salario real que se esfuma más rápido que la leña que entras al improvisado fogón citadino.
Compras hoy para hoy, porque el mañana es una incógnita llena de moscas y comida echada a perder. Vivimos en un país tropical y los calores son sofocantes.
Si hace rato que alimentarse medianamente bien se convirtió en un lujo para la mayoría de la gente, ahora la cosa se complica hasta lo inimaginable. Aquellas alternativas de hace unos años ya no juegan con el drástico cambio de adquisición alimenticia. ¿Alguien sabe cómo conservar el picadillo o los embutidos sin electricidad? ¿Salarlos? Imposible, por lo complicado que se hace revertir el proceso, y porque higiénicamente terminas lleno de bacterias. Es una pelea perdida.
Para colmo, los horarios son retorcidamente incompatibles con la capacidad de soluciones que los simples mortales podemos modelar en tiempo real, los apagones son la mayor parte del día, pero las pocas horas de electricidad que llegan son impredecibles, un fantasma que aparece y desaparece sin aviso, sin permitirle a nadie para planificar su vida. ¿Ponerse a lavar? ¿Intentar enchufar algo para trabajar? ¿Dormir con ventilador? ¿Cargar una lámpara? No, no es posible sin sacrificar otras cosas de la rutina diaria, y casi siempre todo queda a medias.
Al final, el mayor costo de estos apagones interminables no es solo lo que se gasta de más, sino lo que se deja de vivir. Es el estrés sistemático, la incertidumbre, el tiempo perdido que no vuelve y la energía mental que se agota en resolver lo básico: comer, asearse, conservar algo de normalidad. Sí, normalidad, porque el cerebro se le fríen las neuronas ante tan intensas vivencias.
Es una crisis, aunque no se diga por ningún lado que lo es, que va más allá de los números y que está redefiniendo, a la fuerza, lo que significa el día a día para los jobabenses.
Es el silencio a voces de un problema que grita en cada casa, en cada bolsillo vacío y en cada cabeza que huele a leña.